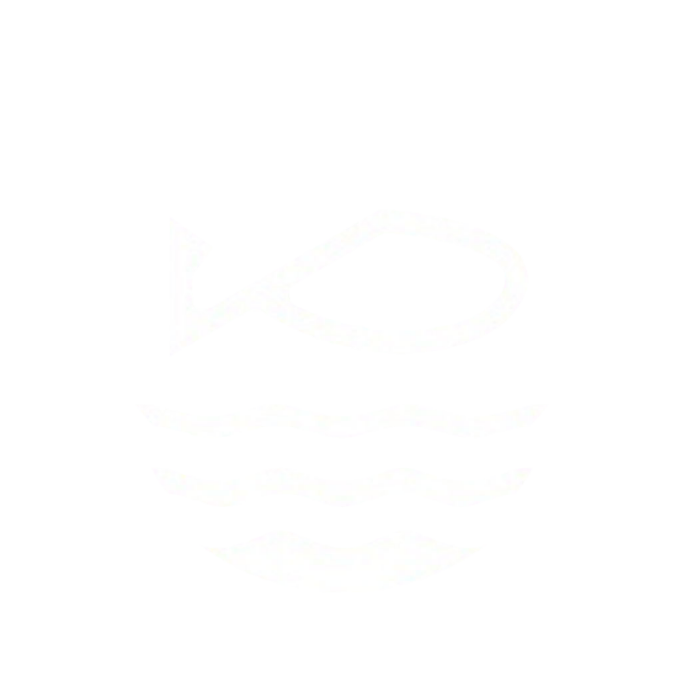Relatoría de las Jornadas de "¡Leer es un derecho!" en Viver
Preguntar, afirmar, exclamar
Viver, 21 de junio, doce y cuatro minutos de la madrugada. Hoy, ya ayer en realidad, empezó el verano. Afuera, las aguas blancas han dejado de correr. O yo he dejado de escucharlas. Doce y seis, doce y siete. Siento el tacto rasposo del suelo en la planta de mis pies y caigo en que es la primera vez en todo el día que soy consciente de esa parte de mi cuerpo. Hoy apenas caminé, el esfuerzo se concentró en el otro extremo: en la cabeza, dedicada a captar, asimilar, anotar y sintetizar lo que se contó aquí, en el marco de las segundas jornadas Leer es un derecho. Me doy cuenta de que solo pensé en mis pies (que no los sentí) una vez en todo el día, justo antes de salir de casa. Consulté la previsión del tiempo antes de escoger calzado, al parecer llovería. Por tanto, zapato cerrado. En el extremo contrario, cabeza, o mente, abierta.
Doce y veinticuatro. Redactar una relatoría no es fácil. He de confesar que ni siquiera sabía lo que era hasta el año pasado, cuando Fernando Flores me propuso realizar esta misma función en las primeras jornadas, celebradas en Oliva, en la casa de Francisco Brines. La madrugada previa a la clausura le mandé a Fernando un borrador, toda nerviosa e insegura, porque no tenía ni idea de si eso que yo había escrito entrelazando las intervenciones de los ponentes con mis propias intuiciones y vivencias era una relatoría o me había sacado de la manga un nuevo género periodístico-literario (que tampoco habría estado mal). Pero al final
mi relatoría resultó ser algo bastante parecido a una relatoría de verdad, y supongo que una prueba de ello es que estoy aquí otra vez. Este año cuento con esa experiencia a mis espaldas, pero el reto no solo persiste, sino que siento que dobla su peso y su tamaño. Me pregunto cómo evitar repetirme, si, como Berta Piñán sugirió anoche, llega un momento en que quienes escribimos comenzamos a sospechar que siempre le hemos dado vueltas a un
único asunto, y el mío, empiezo ya a resignarme a ello, es el fantasma terco y luminoso de la duda. Me pregunto, también, cómo dimensionar un texto que, por su naturaleza, debe construirse sobre el papel (o en la pantalla) apresuradamente, por mucho que sus cimientos se hayan ido forjando a lo largo de horas de ponencias, debates, cafés, paseos, también breves descansos y silencios y algunas (pocas) horas de sueño. Los cimientos están, pero ahora, doce y treinta y cinco de la madrugada del segundo día de verano, hay que pulirlos, revestirlos, darles lustre; incluso, si es posible, añadirles una capa adicional que subraye lo
dicho por cada ponente y además brinde la llave de otra puerta no marcada por un número sino por un signo de interrogación; una puerta tras la que, quizás, haya otra, y luego otra, y después aún otra más.
Hablo de interrogarnos y de cuestionarnos, pero ¡Leer es un derecho!, el título de estas jornadas, se presenta entre exclamaciones, como afirmación clara y reivindicativa, y no entre interrogantes, como correspondería a una pregunta. Sé que es así, pero lo sé solo desde anoche. Ayer asistí a todas las sesiones convencida de que el título de las jornadas estaba formulado como pregunta. Tanto es así que, cuando empecé a escribir este texto de madrugada (un texto que, a estas alturas, ya os habréis dado cuenta de que está compuesto en varios espacios-tiempos) con el programa de mano al lado y descubrí que lo que a lo largo del día para mí habían sido interrogantes eran, en realidad, exclamaciones, tuve que buscar en internet el título de las jornadas del año pasado, y me llevé otra sorpresa. No, nadie había cambiado unos signos por otros para estas segundas jornadas. Las exclamaciones siempre estuvieron ahí, poderosamente afirmantes.
A lo largo de estos dos días hemos tenido la oportunidad de escuchar propuestas, relatos en primera persona, convicciones, teorías, alegatos, citas, reflexiones; algunas, la mayoría, expresadas con vehemencia y convencimiento, porque así, afirmando con seguridad y firmeza, es como más vigorosamente se agita el caudal del pensamiento. Pero en realidad, todas esas afirmaciones, algunas exclamativas, no han nacido de una certeza, sino de una pregunta: ¿es leer un derecho? Si tuviéramos clara la respuesta, no tanto en el terreno filosófico como en el fáctico, no estaríamos aquí. Porque en eso consiste, creo, este encuentro de Viver: en interrogarnos. Incansablemente, obsesivamente. No con el ánimo de firmar unas conclusiones individuales de las que apropiarnos, sino de construir, entre todos,
alguna conclusión colectiva y, sobre todo, más preguntas que nos ayuden a avanzar en el terreno del pensamiento, que casi siempre es previo al de la acción.
Una de la madrugada. Hace unas horas me traía Fernando en coche al albergue de las aguas blancas. Hablábamos de la fortuna de contar con un panel tan diverso en las jornadas: diverso en visiones, criterios, procedencias y ámbitos. Durante el día se ha hecho hincapié en lo necesario de tener acceso a múltiples voces y miradas literarias, y eso es justo lo que ha habido aquí. Es extraño que esto se dé: tanto si intentamos evitarlo como si no, solemos acabar relacionándonos en clanes endogámicos que establecen la barrera en los límites,
por ejemplo, de un oficio, a lo sumo de un ámbito profesional en el que varios oficios similares han generado ciertas conexiones. El espacio equivalente en la esfera íntima o social serían las llamadas cámaras de eco. En ellas nos acostumbramos a recibir palmaditas en la espalda en lugar de peros; en lo digital, las palmaditas son likes y los peros no existen, porque los silenciamos o los bloqueamos (que no digo que no vaya mal un bloqueo de vez en cuando). Pero creo que acertaba José García Añón en la presentación de las jornadas al decir que debemos dejar de dirigir nuestro pensamiento y de tomar decisiones a golpe
de like, los que nos dan y los que damos. Y para eso, concluía, el antídoto es la
lectura. En esa misma presentación acogida por Vicente Ferrer, alcalde de Viver, María
José Gálvez nos recordaba la necesidad de ir más allá de ese eslogan algo pasado de moda que hemos escuchado tantas veces y no siempre hemos cuestionado lo suficiente: ‘leer es bueno’. Vayamos más allá pues: juguemos a ponerlo entre interrogantes. ¿Leer es bueno? He dicho antes que ‘afirmando con seguridad y firmeza es como más vigorosamente se agita el caudal del pensamiento’, pero debo matizar. Quizás solo sea así en apariencia, o en el corto
plazo: una afirmación rotunda, contundente, como las que podrían rotularse en una pancarta, agita tal vez la acción súbita y directa, pero no tanto el pensamiento sostenido, madurado, ramificado. Me pregunto, de nuevo, si no será la pregunta misma la que precipite ese análisis poliédrico que todos y todas aquí, creo, perseguimos; una persecución que enfrenta, lo hemos comentado, numerosos escollos relacionados con la digitalización y la dispersión de la atención. Así pues, ¿es bueno leer? ¿Leer qué, leer cómo, leer cuánto, leer quién, leer bajo qué posibles restricciones o con qué guías interesados? Las preguntas, que son las que nos han reunido, abren más posibilidades en la imaginación que los eslóganes
cerrados; estimulan el cuestionamiento de las certezas más asentadas, nos empujan a generar respuestas alocadas e imprevisibles, y esas respuestas son, a menudo, las que nos acercan unos pasos a algo parecido a la verdad.
Las pocas verdades que cobijamos se han alcanzado con la cooperación y la superposición de preguntas, respuestas y hallazgos. ‘Cuando creas, siempre necesitas alimentarte con la mirada del otro’, decía Nadia Hafid en su ponencia inaugural. Las bibliotecas le permitieron a Hafid descubrir el arte del cómic, y ella no se cansa de defenderlas como derecho. ‘El acceso a la lectura no puede ser un privilegio’, nos dijo esta autora que día a día persigue ‘estar viva en las lecturas, buscar cosas que incomoden’: referencias, autoras, obras que agiten su caudal de pensamiento, pero también su cuerpo. Hafid devolvió la atención al gran olvidado
de la lectura: el cuerpo. En los últimos años la narrativa ha recolocado al cuerpo en el centro del discurso, lo ha transformado en motivo de reflexión. Parece que ya no nos da asco escribir y leer sobre sangres y orines y mocos y flemas y mierda. Y sin embargo, ¿cuántas de nosotras atendemos al cuerpo lector, o leyente, si queremos llamarlo así? ¿Qué pasa con él, qué pasa en él cuando leemos? O en otras palabras, ¿qué pasa con nuestros pies cuando es la cabeza la que trabaja? Ayer, 20 de junio, fue el día mundial de las personas refugiadas. Un solo día al año para las 120 millones de personas refugiadas que hay en el mundo. Lo tuvimos
presente gracias a las ponentes de la primera mesa de la jornada, titulada Saber leer. Paula Carbonell nos narró No, un cuento que grita alto y claro puta guerra.
Begoña Lobo nos estremeció con su experiencia como, podríamos decirlo así, traductora de microrelatos en historias. Para algunas personas, la oportunidad de conseguir asilo político depende de cinco líneas: cinco líneas de biografía, menos que las que cualquier autor presenta en la solapa de su libro; cinco líneas que condensan el miedo, la esperanza, el agotamiento y la amenaza. Elisa Ferrer nos trajo las palabras de Agota Kristof, no refugiada pero sí exiliada en unos tiempos y por unos motivos que nos obligan a equiparar ambos términos. ‘La palabra también puede ser refugio’, apuntó Paula Carbonell. ‘Los cuentos
escuchados te pueden transmitir una verdad que, si te toca el corazón, permanecerá contigo para siempre’: se convertirá, así, en refugio en el que cobijarse cuando más falta haga. A través de ejemplos de México, Cuba o la España de las misiones pedagógicas, Begoña Lobo perfiló la noción de lo que podría ser un ‘verdadero patriotismo’: el que dota a la ciudadanía de herramientas y medios de lectura, el que garantiza el derecho a leer. A leer, pero también a reflexionar sobre lo leído, para lo que se necesita tiempo. Elisa Ferrer, que ya jugaba a leer antes de saber hacerlo, nos llevó a cuestionar el consumismo literario, ese que nos empuja a acumular lecturas a toda velocidad. Queremos más de todo, también de lecturas, pero con esa voracidad desbocada nos quedamos en la superficie, no accedemos al subtexto de lo leído. ¿Sabemos, entonces, leer?
Podemos formular también como pregunta el título de la primera mesa.
Ocho y siete de la mañana. Vuelvo a escuchar las aguas blancas, que, me di cuenta anoche al meterme en la cama, no habían interrumpido su cascada: era solo que yo me había habituado a su murmullo. Me pregunto si, al igual que el manar de un manantial se incorpora orgánicamente a nuestro paisaje sonoro y empieza a costarnos trabajo distinguirlo y aislarlo del resto de sonidos, nos sucede lo mismo con las certezas: ¿cuál es el instante, de hecho, en el que una sospecha o una aseveración que al principio recibimos con suspicacia adquiere
esa denominación, la de certeza? En una de sus prosas apátridas, Julio Ramón Ribeyro dice: «Vivimos en un mundo ambiguo, las palabras no quieren decir nada, las ideas son cheques sin provisión, los valores carecen de valor, las personas son impenetrables, los hechos amasijos de contradicciones, la verdad una quimera y la realidad un fenómeno tan difuso que es difícil distinguirla del sueño, la fantasía o la alucinación. La duda, que es el signo de la inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar, ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas, ha matado hasta la
pasión y me ha dado finalmente del mundo la imagen de un remolino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad».
Ahora, a veces, las preguntas se llaman prompts, y la verdad es algo que te entrega una amalgama de algoritmos bautizada como inteligencia artificial. En la segunda mesa de ayer, titulada Las formas de leer, José Martínez Rubio se preguntaba si la irrupción de la IA es comparable a la revolución que supuso la imprenta hace seis siglos. Ahora que podemos leerlo todo, ¿qué valor adquiere el conocimiento? Vuelvo a Ribeyro: «Lo fácil que es confundir cultura con erudición.
La cultura en realidad no depende de la acumulación de conocimientos, incluso en varias materias, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en nuestro comportamiento.
Los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, coherentes y, sobre todo, están relacionados entre sí. En el erudito, los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados (...) En el primer caso, el conocimiento engendra conocimiento. En el segundo, el conocimiento se añade al conocimiento».
Los modelos de lenguaje que propone la IA generativa, ¿son eruditos o cultos? Como nos recordó Belén Gopegui, esos modelos no están diseñados para comprender, sino para acertar basándose en correlaciones y estadísticas. Las IA no nos entienden porque ni siquiera nos leen. Pero ‘el derecho a leer’, defendió Gopegui, ‘lleva aparejado el derecho a ser leída’. ‘La inteligencia artificial nos quiere arrebatar nuestro derecho a afirmar, a creer en lo afirmado y a comprometernos con las consecuencias de esa afirmación’. En otras palabras,
pretende despojarnos de nuestras certezas, por pocas que sean, e impedirnos decidir libremente durante cuánto tiempo queremos categorizarlas como tales.
Beatriz Gallardo Paúls introdujo el concepto ‘tecnologías de la palabra’, nos presentó a Sócrates como el primer tecnófobo y nos habló del telégrafo para recordarnos que no todo lo trasladable tiene por qué ser trascendente. Pero las tecnologías a las que culpamos de nuestra desorientación son, a menudo, meros amplificadores de las grietas que se han abierto, por cabezonería o dejadez, en nuestros modelos políticos y económicos. La IA, eso sí, alimenta el clima de posverdad, la inestabilidad del saber y la desconfianza, y nos ancla en el dividendo del mentiroso: sabemos que ese tuit o esa noticia pueden ser mentira, pero qué importa, si aunque fueran verdad tampoco los creeríamos.
‘Para garantizar el derecho a leer hay que garantizar primero el derecho de los creadores a poder seguir creando’, defendió Carmen Cuartero. La inteligencia artificial nos obliga a repensar cada una de nuestras parcelas de acción: escritoras, traductores, editores, dibujantes, gestoras, juristas, bibliotecarias, algunas ya han definido su postura ante la IA. Otras leemos sobre ella, sopesamos a contrareloj los efectos de su avance vertiginoso, mientras postergamos el momento de hacernos la pregunta inevitable: ¿cómo me afectará esto a mí, a mi trabajo? Pero la pregunta no desaparece solo por no mirarla; aguarda mientras los contenidos digitales se desvalorizan y los derechos de autor buscan una nueva
ubicación dentro de todo este meollo. ‘Estamos a tiempo de desarrollar la IA de forma ética y responsable’, dijo Cuartero. Hagamos lo que podamos, que puede ser, en un principio, atrevernos a enfrentar las preguntas que más miedo nos dan.
Las marisabidillas, las sabiondas, las listillas de la clase. Las chicas raras, como las llamaba Carmen Martín Gaite, o les plenes de seny, que decía Ausiàs March. Las mujeres que leen son, han sido siempre, peligrosas: nos lo hizo ver ayer Puri Mascarell en su introducción a la tercera mesa, Poder leer. ‘El acceso de las mujeres a la lectura es, a mi entender, el indicador más fiable de la libertad social’, afirmó Mascarell. Y lo ejemplificó Vicky Molina Gómez con su relato firme y orgulloso de la España rural y despoblada, que no vaciada, y de las mujeres que la habitan. ‘La despoblación empieza con la huida de las mujeres’, dijo Molina, y, por tanto, es esencial ‘convertir los pueblos en lugares amables’, en hervideros de cultura. Llenarlos de libros, de teatro, de cine, de danza, de música. Descentralizar y esparcir los focos culturales para estrechar las brechas de la desigualdad, porque, como dijo Molina, ‘para que podamos ser iguales en todos los territorios tenemos que tener acceso a la lectura’, a la cultura, al arte.
En España hay casi cinco mil bibliotecas públicas y muchas de ellas están, precisamente, en entornos rurales. Pero la biblioteca que aparece en nuestra mente cuando pensamos en la palabra ‘biblioteca’, con sus centenares de anaqueles, referencias bibliográficas actualizadas y secciones por géneros literarios o franjas etarias, aún falta en muchos sitios, limitando así el acceso de ciertas comunidades a la lectura. Asunción Maestro nos recordó que la fragilidad de las bibliotecas es, al mismo tiempo, su fortaleza, porque de un modo u otro sus
bibliotecarias apasionadas siempre se las apañan para llevar sus libros a todas partes, incluso a las prisiones, esas instituciones que relegamos a la invisibilidad y en las que nunca sabemos bien qué sucede. Allí también hay que defender el derecho a leer.
Y aparejado al derecho a leer, el derecho a comprender lo que se lee. Víctor Vázquez se preguntaba por qué hoy en día los y las alumnas tienen más dificultades que hace dos décadas para descifrar los textos y acceder a su significado profundo. Las cámaras de eco, el bloqueo a la distancia de un botón, los espacios de socialización extremadamente segmentados podrían estar relacionados con la mengua en la comprensión lectora, que sospecho que no solo se ha abierto paso entre los nativos digitales, sino en todos y todas nosotras.
¿Podemos leer, y cómo podemos leer? ¿Estamos dispuestas a leer al otro desde una visión plural y democrática, a cuestionar nuestros propios sesgos tanto en lo digital como fuera de las pantallas?
Si este claustro se ha convertido en la casa del diálogo, ayer la Floresta fue, a la hora del crepúsculo, la morada de la poesía. Berta Piñán y Mario Obrero nos demostraron que los árboles y las flores también hablan, claro que hablan. Su murmullo acompañaró a unos versos que, a su vez, acompañaban o más bien canalizaban la memoria de hermanas, madres, abuelas, amantes, vivos y muertos. Anoche la poesía defendió los derechos lingüísticos con palabras bellas en múltiples idiomas, y todos las entendimos sin necesidad de diccionarios.
En la creación siempre debería existir el derecho a la radicalidad. La radicalidad es un concepto que muta con el tiempo y por eso hoy nos parecen mojigatos libros que hace trescientos años se quemaban en la hoguera. También adquiere tintes distintos la radicalidad en función de la ignorancia, y por eso hoy hay quienes se reservan el derecho a retirar de la circulación de bibliotecas ciertas publicaciones, y lo justifican con motivos falaces y profundamente necios. Las tiranías queman libros; las democracias los protegen, o deberían protegerlos. Esta mañana, gracias a la conferencia de Ignacio Aymerich, hemos podido reconocernos como comunidad extendida, esa en la que, gracias a la lectura y a otras manifestaciones artísticas y culturales, tiene lugar una red infinita de diálogo. Nos hemos
preguntado si la vida cultural está o debería estar por encima de la vida política y cómo deberían relacionarse las democracias con los agentes de la cultura, si habría de ser una relación jerárquica y quién debería ocupar la posición dominante. Aymerich nos ha animado a preguntarnos qué es la cultura en un sentido amplio y cuántas acepciones específicas podemos atribuirle, porque ese es el paso previo para determinar qué aspectos de la vida cultural de la ciudadanía han de ser promocionados y garantizados por el Estado. En palabras de Aymerich, ‘es deber del Estado fomentar la participación en la vida cultural, pero los Estados contemporáneos no hacen honor a ese deber’. Mientras seguimos preguntándonos y definiendo cómo tomaremos partido, hagamos como el librero de Castelló y ‘no seamos cobardes: leamos’.
Y quien no lee, ¿por qué no lee? A lo largo de las jornadas se ha señalado a la falta de tiempo como razón capital para no leer. En la cuarta y última mesa, Cifras y letras, Luis González añadió un motivo más para la no lectura: el sentimiento de exclusión de las personas que piensan que leer no es para ellas. En este diálogo los datos han adquirido volumen y emoción gracias a los ponentes, que los han interpretado. Hemos comprendido que los datos sobre la lectura son necesarios, en primer lugar, para establecer las direcciones de las políticas públicas a corto y largo plazo. También, como decía Carmen Amoraga, para compararlos con
nuestros propios datos de antaño. O con los posibles datos europeos, como reivindicaba Laura Guindal. Finalmente, tal y como exigía Alicia Sellés, hay que comparar los datos de la lectura y el dinero que se destina a fortalecerla con el invertido en otras políticas culturales o pseudoculturales, algo imprescindible para entender qué se valora y se fomenta a nivel gubernamental y qué entendemos por desarrollo. Porque quizás sea hora de replantearnos si el PIB es su indicador más importante.
Durante estas dos jornadas hemos convivido y dialogado personas de los mundos de la literatura, el derecho, la educación, la gestión o la política. Hemos roto con la tradicional endogamia poniendo la mente y el cuerpo, porque estoy segura de que todas somos un poquito más conscientes de él después de recuperarlo, gracias a las palabras de Nadia Hafid, como sujeto de lectura. Venimos de ámbitos diversos entre los que se han abierto vasos comunicantes que ahora nos corresponde mantener despejados, para que las preguntas y las ideas puedan seguir circulando en la mayor cantidad de direcciones posible. Esta pluralidad de voces y miradas se entreteje con el hilo de la pasión por la lectura y de sus frutos: el cuestionamiento, el debate, el desarrollo del pensamiento crítico.
Con tanta alusión a las preguntas ya se me habrá visto el plumero: efectivamente, como Ribeyro, soy consciente de que la duda ‘es la tara más ominosa de mi carácter’. Pero hace poco mi hermano Nadal, matemático y estadístico y por tanto un adepto de lo cuantificable, y también estudiante de filosofía y una de las personas con mayor capacidad de introspección y clarividencia que conozco, me dio una clave para que la duda no me ate, para que la sucesión constante de preguntas abra puertas en lugar de atrancarlas. Nadal me dijo: «está bien dejar la opinión final en suspenso, pero también está bien tener una para el mientras tanto.
Nunca vamos a saberlo todo, y sin embargo actuamos en el ahora».
Queda mucho por preguntarnos, por respondernos y, por supuesto, por actuar, por aplicar, cada uno desde su campo de influencia y con las herramientas de que dispone. Y ojalá el año que viene podamos reunirnos de nuevo y contarnos qué ha ido a mejor y dónde podemos seguir esforzándonos. De momento, y con todo lo escuchado y compartido aquí estos días, creo que podemos suspender los signos de interrogación, aunque sea durante unos instantes, y afirmar, con claridad y vehemencia, que sí: leer es un derecho.
Viver, 21 de junio, cuatro y cuarenta y cuatro de la tarde.
Muchas gracias.
Irene Rodrigo Martínez